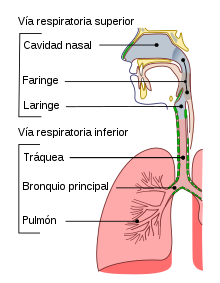Programa
Internacional de Desarrollo en Medicina de Emergencias
Diplomado
en Aeromedicina y Cuidados Críticos del Paciente
Quinta
Generación
Emergencias
Neurológicas: Medicamentos Psicotrópicos
Profesor
Titular:
Jaime Charfen Hinojosa, BS, NR-P, CCEMT-P,
FP-C.
Coordinador
Académico:
L.E.
Ricardo Rangel Chávez
TAMP.
Alondra Alemán Ríos
Octubre
de 2018
EMERGENCIAS
NEUROLÓGICAS: MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS
|
||||||
MEDICAMENTO
|
INDICACIONES
|
FARMACOCINÉTICA
|
FARMACODINAMIA
|
DOSIS
|
CONTRAINDICACIONES
|
EFECTOS SECUNDARIOS
|
Anfetamina
(Lisdexanfetamina)
|
Tratamiento
integral para el trastorno por
déficit de atención hiperactividad (TDAH) en niños a partir de 6 años, cuando
la respuesta al tratamiento previo con metilfenidato se considere
clínicamente inadecuada.
|
Tras la administración oral, lisdexanfetamina
se absorbe y se hidroliza en dexanfetamina, que es responsable de la
actividad del fármaco. Amina simpaticomimética no catecolamina con actividad
de estimulación del SNC.
|
No se conoce totalmente, se piensa que se
debe a su capacidad de bloquear la reabsorción de norepinefrina y dopamina en
la neurona presináptica y aumentar la liberación de estas monoaminas en el
espacio extraneuronal.
|
Dosis inicial: 30 mg/día.
Aumentar en incrementos de 20 mg a intervalos de una semana.
Dosis máxima: 70 mg/día.
|
Hipersensibilidad a las aminas
simpaticomiméticas, hipertiroidismo o tirotoxicosis, estados de agitación,
enfermedad cardiovascular sintomática, arteriosclerosis avanzada, HTA
moderada o grave; glaucoma.
|
Disminución del apetito; insomnio; cefalea,
mareo; disminución de peso; boca seca, diarrea, estreñimiento, dolor en la
parte superior abdominal, náusea; irritabilidad, fatiga.
|
Carbamazepina
|
Crisis epilépticas parciales con
sintomatología compleja o simple con o sin generalización secundaria; crisis
epilépticas tonicoclónicas generalizadas; epilepsias con crisis epilépticas
mixtas.
|
Induce su propio metabolismo, la vida media también es variable.
La autoinducción se completa después de 3 a 5 semanas de un régimen con dosis
fijo. Los valores iniciales de la vida media varían entre 25 a 65 horas,
disminuyendo hasta 12 a 17 horas con dosis repetidas.
Se metaboliza en el hígado. 72% de la radiactividad administrada
y 28% en las heces.
Atraviesa rápidamente la placenta (30 a 60 minutos) y el
fármaco se acumula en tejidos fetales, encontrándose los niveles más altos en
hígado y riñones, que en cerebro y pulmones.
|
Reduce la liberación de glutamato, estabiliza las membranas
neuronales y deprime el recambio de
dopamina y noradrenalina.
|
Oral, adultos: inicial
100-200 mg 1 ó 2 veces/día; aumentar lentamente hasta 400 mg 2 ó 3 veces/día.
Oral, niños: < 4 años, inicial
20-60 mg/día aumentándola de 20-60 mg cada 2 días;
|
Hipersensibilidad a carbamazepina y fármacos
estructuralmente relacionados (ej., antidepresivos tricíclicos). Bloqueo
auriculoventricular, antecedentes de depresión de médula ósea o de porfirias
hepáticas (p.ej. porfiria aguda intermitente, variegata, cutánea tardía). Tx
con IMAO o en las 2 semanas posteriores.
|
Mareo, ataxia, somnolencia, fatiga,
cefalea, diplopía, trastornos de la acomodación, reacciones cutáneas
alérgicas, urticaria, leucopenia, eosinofilia, trombocitopenia, aumento de
gamma-GT y fosfatasa alcalina, náusea, vómito, boca seca, edema, aumento de
peso, hiponatremia, reducción de osmolalidad plasmática.
|
Clonazepam
|
Epilepsias del lactante y niño: pequeño mal
típico o atípico y crisis tónico-clónicas generalizadas, primarias o
secundarias.
Epilepsias del adulto, crisis focales, status epiléptico. |
Se absorbe con relativa lentitud, su
biodisponibilidad es del 82-98%, su concentración plasmática máxima es de
3-12 horas. El tiempo para que aparezca la acción tras la administración oral
es de 20-60 minutos con una duración de la misma de 6-8 horas en niños y
hasta 12 horas en los adultos.
El grado de unión a proteínas plasmáticas es de
86%. Se metaboliza en su mayoría en el hígado, a través de oxidación e
hidroxilación se han identificado 5 metabolitos, se elimina en su mayoría en
la orina. Sólo una pequeña porción es excretada en forma inalterada.
|
Sus efectos se deben a la inhibición
posináptica mediada por GABA.
Las
concentraciones más elevadas se encuentran en el cerebro, pulmones, y otros
tejidos muy irrigados.
|
Oral, lactantes y niños ≤ 10 años (o 30 kg): inicial, 0,01-0,03 mg/kg/día en 2-3 tomas.
Oral, niños 10-16 años:
inicial, 1-1,5 mg/día en 2-3 tomas.
Oral, adultos: inicial,
máx. 1,5 mg/día en 3 tomas.
Vía IV (status epiléptico):
0,5 mg (lactantes y niños) o 1 mg
(adultos) en inyección lenta o
infusión lenta.
|
Hipersensibilidad, fármaco o
drogodependencia, dependencia alcohólica, miastenia grave, insuficiencia
respiratoria grave.
|
Cansancio, somnolencia, astenia, hipotonía o
debilidad muscular, mareo, ataxia, reflejos lentos.
Disminución de concentración, inquietud,
confusión, amnesia anterógrada, depresión, excitabilidad, hostilidad.
Depresión respiratoria, sobre todo vía IV.
|
Clorpromazina
|
Agitación psicomotriz: psicosis aguda, crisis
maniaca, acceso delirante, síndrome confusional; proceso psicogeriátrico.
Proceso psicótico: esquizofrenia, síndrome
delirante crónico. Cura de sueño.
|
Atraviesa
la barrera placentaria y se excreta mediante la leche materna.
Después
de su ministración oral solo el 32% permanece en la circulación sistémica,
debido a un metabolismo hepático de primer paso. Después de administraciones
repetidas la biodisponibilidad se reduce hasta el 20%.
La
semivida es de 16 a 30 horas produciendo un gran número de metabolitos.
|
Sedante, antipsicótico, antiemético y tranquilizante.
|
Adultos oral: 75-150
mg/24 h, repartido en 3 tomas.
Niños, oral o IV/IM: 1- 5 años:
1 mg/kg/día.
IV/IM: 25-50 mg varias veces
al día, máx. 150 mg/día.
|
Hipersensibilidad a fenotiazinas, niños <
1 año, coma barbitúrico y etílico, riesgo de glaucoma de ángulo agudo o de
retención urinaria ligada a problemas uretroprostáticos; agentes
dopaminérgicos; antecedentes de agranulocitosis; lactancia; citalopram,
escitalopram.
|
Hiperprolactinemia, amenorrea; aumento de
peso, intolerancia a la glucosa; ansiedad; sedación, somnolencia, discinesia,
acatisia, excitación motora; hipertonía, convulsión; prolongación del
intervalo QT; hipotensión ortostática; sequedad de boca, estreñimiento
|
Diazepam
|
Supresión sintomática de ansiedad, agitación
y tensión psíquica por estados psiconeuróticos y trastornos situacionales
transitorios.
Sedación previa a intervenciones
diagnósticas, quirúrgicas y endoscopias.
Coadyuvante en dolor musculoesquelético por
espasmos o patología local. Espasticidad por parálisis cerebral y paraplejía,
atetosis y síndrome de rigidez generalizada.
Coadyuvante en terapia anticonvulsiva
Status epilepticus
|
Se absorbe rápidamente por el tubo digestivo, la
concentración plasmática llega al máximo en 30 a 90 minutos después de la
toma oral. DIAZEPAM se
une a las proteínas del plasma en 98%. El metabolismo de sufre un proceso de
dimetilación y oxidación (hidroxilación), para transformarse en nordiazepam,
sustancia farmacológica activa, posteriormente en hidroxidiazepam y por
último en oxazepam. La eliminación de la curva de tiempo de concentración
plasmática de DIAZEPAM es
bifásica, una fase de distribución lenta con una vida media de eliminación de
3 horas, siendo seguida por una fase terminal de eliminación prolongada (vida
20-50 horas).
Es eliminado principalmente por la orina (70%).
La biodisponibilidad es bastante elevada,
acercándose al 100%.
|
Facilita la unión del GABA a su receptor y aumenta su
actividad. Actúa sobre el sistema límbico, tálamo e hipotálamo. No produce
acción de bloqueo del SNA periférico ni efectos secundarios extrapiramidales.
Acción prolongada.
|
(por
orden de indicación médica)
Oral adultos: 2-10 mg
2-4 veces/día. Niños > 6 meses:
0,1-0,3 mg/kg/día.
Parenteral IV adultos:
10-30 mg. Niños: 0,1-0,2 mg/kg.
Oral adultos: 2-10 mg, 2
ó 4 veces/día. Niños > 6 meses:
0,1-0,3 mg/kg/día.
Oral adultos: 2-10 mg, 2
ó 4 veces/día. Niños > 6 meses:
0,1-0,3 mg/kg/día.
Parenteral: 0,15-0,25
mg/kg IV repetidos con intervalos
de 10-15 min, si es necesario. Dosis
máxima: 3 mg/kg/día.
|
Hipersensibilidad a benzodiacepinas o
dependencias de otras sustancias, incluido el alcohol (excepto tx de
reacciones agudas de abstinencia), miastenia gravis, síndrome de apnea del
sueño, insuficiencia respiratoria severa, I.H. severa, glaucoma de ángulo cerrado
(rectal, oral), hipercapnia crónica severa (oral).
|
Somnolencia, embotamiento afectivo, reducción
del estado de alerta, confusión, fatiga, cefalea, mareo, debilidad muscular,
ataxia o diplopía, amnesia, depresión, reacciones psiquiátricas y paradójicas;
depresión respiratoria.
|
Fentermina
|
Anorexigénico, coadyuvante en el tx de la
obesidad exógena, asociado a un régimen dietético hipocalórico y de
ejercicio.
|
Después
de la administración oral de 15 mg las máximas concentraciones plasmáticas
49.1 ng/mL se alcanzan a las 6 horas. El área bajo la curva AUC es de 2000
ng*h/mL. Se une en un 17.5% a las proteínas del plasma.
Se
metaboliza por p-hidroxilación del anillo aromático y por N-oxidación de la
cadena lateral alifática. La isoenzima CYP 3A4 del citocromo P450 interviene
en el metabolismo de la fentermina aunque no parece demasiado activa.
|
Estimulante central e isómero de la
meta-anfetamina. Estimula a las neuronas para que liberen catecolaminas,
entre los que están la dopamina, la epinefrina y la norepinefrina. La
actividad de supresión del apetito de estos compuestos se debe a su acción
sobre el SNC.
|
Oral adultos y niños mayores de 12 años: 1 dosis entre 15 y 30 mg /día (administra 30-50 min antes
del alimento, última toma antes de las 19:00h) máximo por 12 semanas de
duración.
|
Administración conjunta o durante 14 días
después de la administración de IMAO puede producir crisis hipertensivas;
medio para superar la somnolencia o el estado de alerta; personas con
anorexia, insomnio, astenia, personalidad psicótica, embarazo y lactancia;
ancianos; niños menores de 12 años.
|
Discinesia; visión borrosa; insomnio;
sequedad de la boca; palpitaciones; taquicardias; nerviosismo; euforia;
náuseas.
|
Flumazenil
|
En adultos: corrección completa o parcial del
efecto sedante central de benzodiazepinas.
Uso hospitalario:
En anestesia: terminación anestesia general inducida y mantenida. Corrección de sedación por benzodiazepinas en procedimientos diagnósticos y terapéuticos cortos en régimen hospitalario o ambulatorio. En cuidados intensivos: corrección específica de los efectos centrales de las benzodiazepinas, con el fin de restablecer la respiración espontánea. En niños < 1 años: reversión de la sedación consciente inducida con benzodiazepinas. |
El
medicamento se introduce rápidamente en el cerebro con un inicio de acción de
1-2 minutos. Las concentraciones máximas son proporcionales a la dosis y
ocurren 1-3 minutos después de su administración. La unión a proteínas es de
aproximadamente 50% y disminuye en pacientes con insuficiencia hepática.
La
semivida inicial es de 7-15 minutos, con una semivida de 20-30 minutos en el
cerebro. La semivida terminal es de 41 a 79 minutos. La disfunción hepática
grave reduce aclaramiento a aproximadamente un 25% de lo normal y prolonga la
vida media. La semivida puede aumentar desde 1 hora aproximadamente en
pacientes con función hepática normal hasta 2,4 horas en pacientes con
disfunción hepática grave.
|
Antagonista omega de benzodiazepinas, produce
el bloqueo específico por inhibición competitiva de los efectos ejercidos en
SNC por sustancias que actúan a través de receptores benzodiazepínicos.
|
En anestesia IV: 0,2 mg en
15 seg. Si no se obtiene grado deseado de consciencia en 60 seg,
inyectar 0,1 mg. Repetir si es necesario cada 60 seg, máx. 1 mg. Dosis habitual: 0,3-0,6 mg.
En UCI y en diagnóstico de inconsciencia de origen
desconocido IV: 0,3 mg. Si en 60 seg no obtiene grado
deseado de consciencia inyectar 0,1 mg, repetir si necesario cada 60 seg,
máx. 2 mg. Si reaparece somnolencia: infusión IV de 0,1-0,4 mg/h.
Niños > 1 año para revertir la sedación central, IV: 0,01 mg/kg (máx. 0,2 mg) durante 15 seg. |
Hipersensibilidad; pacientes reciben
benzodiazepinas para el control de una afección que puede poner en peligro su
vida (p. ej. control de la presión intracraneal o estado epiléptico).
|
Reacciones alérgicas; inestabilidad
emocional, insomnio, somnolencia; vértigo, cefalea, agitación, temblores,
boca seca, hiperventilación, trastorno del habla, parestesia; diplopía,
estrabismo, aumento del lagrimeo; hipotensión, hipotensión ortostática;
náuseas y vómitos durante su uso posoperatorio (particularmente si se han
usado opiáceos), hipo; sudoración; fatiga, dolor en la zona de inyección.
|
Haloperidol
|
Delirios y alucinaciones en: esquizofrenia
aguda y crónica, paranoia, confusión aguda, alcoholismo (síndrome de
Korsakoff)
Delirio hipocondríaco.
-Trastornos de la personalidad: paranoide, esquizoide, esquizotípica, antisocial, límite y otras personalidades. En el tratamiento de la agitación psicomotriz en: - Manía, demencia, retraso mental, alcoholismo.- - Trastornos de la personalidad: obsesivo-compulsiva, paranoide, histriónica y otras personalidades. |
Los niveles plasmáticos pico se presentan 20
minutos después de la aplicación intramuscular.
La vida media plasmática de (eliminación
terminal) es de 21 horas (rango: 13-36) después de la administración
intramuscular.
La unión a proteínas plasmáticas es de 92%. La
excreción ocurre en las heces (60%) y en la orina (40%).
|
Neuroléptico perteneciente a la familia de
las butirofenonas. Es un potente antagonista de los receptores dopaminérgicos
cerebrales, y por consiguiente, está clasificado entre los neurolépticos de
gran potencia. Haloperidol no posee actividad antihistamínica ni
anticolinérgica.
|
(por
orden de indicación médica)
5-10 mg por vía IM, repetir cada hora control de los síntomas, máx. 60
mg/día. Vía oral se necesitará
prácticamente el doble de la dosis antes mencionada.
Oral: 1-3 mg 3 veces/día,
aumentar hasta 10-20 mg 3 veces/día, en función de la respuesta.
IM:
5-10 mg.
|
Hipersensibilidad al haloperidol, estado
comatoso, depresión del SNC producida por el alcohol u otros medicamentos
depresores, enfermedad de Parkinson, lesión de los ganglios basales.
|
Agitación, insomnio; depresión, trastorno
psicótico; trastorno extrapiramidal, hipercinesia, cefalea, discinesia
tardía, crisis oculogíricas, distonía, discinesia, acatisia, bradicinesia,
hipocinesia, hipertonía, somnolencia, fascies parkinsoniana, temblor, mareo;
deterioro visual; hipotensión ortostática, hipotensión; estreñimiento, boca
seca, hipersecreción salival, náuseas, vómitos; prueba anormal de función
hepática, erupción; retención urinaria; disfunción eréctil; peso aumentado,
peso disminuido.
|
Ketamina
|
Como anestésico en intervenciones
diagnósticas y quirúrgicas que no requieran relajación muscular. Inducción de
anestesia anterior a la administración de otros agentes anestésicos
generales.
Ketamina también está indicada para
complementar a otros agentes anestésicos de menor potencia como el óxido
nitroso.
|
Se metaboliza en el hígado muy rápidamente, es
eliminado en su mayoría a través de la orina.
|
Produce sedación, inmovilidad, amnesia y
marcada analgesia. El estado anestésico producido por ketamina ha sido
denominado anestesia disociativa debido a que interrumpe, de forma selectiva,
las vías de asociación cerebral antes de producir el bloqueo sensorial
somestésico. La ketamina puede deprimir selectivamente el sistema
tálamo-neocortical antes de bloquear significativamente los sistemas límbico
y reticular activador.
|
IV: 1-4,5 mg/kg. Dosis media para producir de 5-10 min de
anestesia quirúrgica: 2 mg/kg, iniciándose el efecto a los 30 seg de la
inyección.
IM: 6,5-13 mg/kg. La dosis
de 10 mg/kg produce de 12- 25 min de anestesia quirúrgica.
Mantenimiento de la anestesia general. |
Hipersensibilidad a ketamina, pacientes en
los que supone peligro la elevación de la presión sanguínea.
Eclampsia, preeclampsia.
|
Alucinaciones, sueños anormales, pesadillas,
confusión, agitación, comportamiento anormal; nistagmos, hipertonía,
movimientos clónicos tónicos, diplopía; aumento de la tensión arterial,
aumento de la frecuencia cardiaca; aumento de la frecuencia respiratoria;
náuseas, vómitos; eritema, erupción morbiliforme.
|
Naloxona
|
Reversión total o parcial de la depresión del
SNC y especialmente la depresión respiratoria causada por opiáceos naturales
o sintéticos.
Reversión de la depresión respiratoria y de
la depresión del SNC en el recién nacido cuya madre ha recibido opiáceos.
|
Inicio
de acción entre 1 a 2 minutos por vía IV y 2 a 5 minutos por vía IM. Duración
de acción entre 20 a 60 minutos. Atraviesa la barrera placentaria.
Metabolismo hepático por glucuronidación.
Se elimina por vía renal en forma de
metabolitos. Su t1/2 es de 1 – 1,5 h en adultos.
|
Reversión total o parcial de la depresión del
SNC y especialmente la depresión respiratoria causada por opiáceos naturales
o sintéticos.
|
Adultos: 0,1-0,2 mg,
incrementándose tras 2 min en 0,1 mg si fuera necesario. Niños: 0,01-0,02 mg/kg.
IV: 0,01 mg/kg si no
respuesta deseada, repetir cada 2-3 min. De no ser posible IV utilizar IM.
|
Hipersensibilidad
|
Desvanecimiento, dolor de cabeza; taquicardia;
hipo e hipertensión; náuseas, vómitos; dolor postoperatorio.
|
Pseudoefedrina
|
Alivio local y temporal de la congestión
nasal asociada a rinitis, resfriado común y gripe para adultos y adolescentes
> 12 años.
|
La
pseudoefedrina se metaboliza de modo incompleto en el hígado.
El
comienzo de la acción se evidencia en 30 minutos. Se elimina por vía renal.
La velocidad de la excreción aumenta en orina de pH ácido.
|
La pseudoefedrina tiene unos efectos
similares a los de la efedrina, aunque su actividad vasoconstrictora y los
efectos centrales son inferiores que los de ésta.
El agonismo sobre los receptores alfa-1 da
lugar a una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, incluidos los de la
mucosa nasal, disminuyendo el contenido de sangre y la hinchazón de la
mucosa, lo que produce un efecto descongestionante de las vías nasales.
|
Oral adultos y adolescentes
> 12 años: 30-60 mg/6 h.
Dosis máxima: 240
mg/día.
|
Hipersensibilidad a pseudoefedrina o a otros
simpaticomiméticos; pacientes con enfermedades cardiovasculares (enfermedad isquémica
cardiaca, taquiarritmia e hipertensión arterial grave); hipertiroidismo;
pacientes que estén tomando o hayan tomado IMAO en las 2 semanas precedentes
o durante las 2 semanas posteriores a la interrupción de dicho tx. ; niños
< 12 años; glaucoma de ángulo cerrado; retención urinaria; historia de
hemorragia cerebral o con factores de riesgo que puedan aumentar el riesgo de
hemorragia cerebral (como en tx concomitante con vasoconstrictores), embarazo
y lactancia.
|
Síntomas de excitación del SNC incluidos:
nerviosismo, inquietud, trastornos del sueño, ansiedad, temblor muscular;
distorsión del gusto
|
Risperidona
|
Esquizofrenia
Episodios maníacos de moderados a graves
asociados a trastorno bipolar.
Tx. a corto plazo (hasta 6 semanas) de la
agresión persistente en pacientes con demencia tipo Alzheimer de moderada a
grave que no responden a otras medidas no farmacológicas y cuando hay un
riesgo de daño para ellos o para los demás.
|
Después
de una dosis, el fármaco se absorbe en su totalidad independientemente de la
presencia o no de alimentos, alcanzándose las concentraciones máximas en el
plasma en 1-2 horas.
La
risperidona y su metabolito principal se distribuyen en la corteza frontal y
el cuerpo estriado del cerebro siendo su semivida de permanencia en estos
tejidos mayor que la semivida plasmática.
Tiene
una semivida plasmática de unas 3 horas mientras que la 9-hidroxi-risperidona
tiene una semivida de 2 horas.
Se
elimina principalmente por vía renal (90%), siendo excretada solo una pequeña
cantidad con las heces.
|
Antagonista
monoaminérgico selectivo, posee alta afinidad por receptores 5-HT2serotoninérgicos
y D2 dopaminérgicos.
|
(por
orden de indicación médica)
Adultos: inicial, 2 mg/día (una dosis o en
2), Máx. 16
Adultos
2 mg/día, incrementar en 1 mg/día, si se
requiere. Dosis recomendada, 1 a 6 mg/día.
Adultos: 0,25 mg 2 veces/día; ajustar,
si es necesario, con incrementos de 0,25 mg, 2 veces/día, en días alternos.
|
Hipersensibilidad a risperidona.
|
Enfermedad cardiovascular, antecedente
familiar de prolongación de intervalo QT y uso concomitante con medicamentos
que los origine, bradicardia, trastornos electrolíticos (hipopotasemia,
hipomagnesemia), antecedente de convulsiones, ancianos, I.R., I.H., pacientes
con riesgo de ataque cerebral, hiperprolactinemia preexistente y tumores
dependientes de prolactina, situaciones que contribuyan a una elevación de
temperatura corporal, factores de riesgo de tromboembolismo venoso.
|
Sulpirida
|
Tx de los trastornos depresivos con síntomas
psicóticos en combinación con antidepresivos, cuando el tx solo con
antidepresivos haya sido ineficaz, y para el tx de otras formas graves de
depresión resistentes a los antidepresivos.
Tx de las psicosis agudas y crónicas.
|
Su biodisponibilidad oral es pequeña (25-35%) y
sujeta a variaciones interindividuales. El grado de unión a proteínas
plasmáticas es > 40%. No sufre apenas metabolismo, siendo eliminada
mayoritariamente con la orina en un 92% en forma inalterada. Su semivida de
eliminación es de 7-9 h.
|
Antagonista específico de receptores
dopaminérgicos D2 y D3 .
|
Oral, Depresión con síntomas psicóticos
y vértigos: 150-300 mg/día.
Psicosis agudas y crónicas: 200-1.600
mg/día.
IM, Psicosis agudas y
crónicas: 100-400 mg/día, durante las primeras 2 semanas.
|
Hipersensibilidad a sulpirida. Tumores
prolactina-dependientes concomitantes (prolactinoma de glándula pituitaria y
cáncer de mama). Feocromocitoma. Pacientes con prolongación del intervalo QT
como síndrome de QT congénito, o situaciones clínicas que supongan un riesgo
añadido, tales como: bradicardia clínicamente relevante (<50 lpm), historia
de arritmias sintomáticas, cualquier otra enfermedad cardiaca clínicamente
relevante.
|
Riesgo de: arritmias ventriculares graves
(p.ej torsade de pointes); accidente cerebrovascular; tromboembolismo;
hiperglucemias en diabéticos (monitorizar); convulsiones con epilepsia o
antecedentes de crisis convulsivas (monitorizar). Antecedentes de: glaucoma,
íleo, estenosis congénita digestiva, retención urinaria o hiperplasia de
próstata.
|
Tramadol
|
Dolor de moderado a severo.
|
Después
de su administración oral, el fármaco se absorbe rápidamente con una
biodisponibilidad inicial del 68% que llega al 100% después de varias dosis.
En
los adultos normales, la semivida de eliminación del tramadol y de su
metabolito M1 oscila entre las 5 y 7 horas. Tanto el fármaco nativo como sus
metabolitos se eliminan principalmente en la orina (90%) apareciendo en las
heces tan solo el 10% de la dosis administrada.
|
Analgésico de acción central, agonista puro
no selectivo de los receptores opioides µ, delta y kappa, con mayor afinidad
por los µ.
|
Oral, formas liberación inmediata: inicial, 50-100 mg; mantenimiento, 50-100 mg/6-8 h.
Oral, formas retardadas administradas cada 12 h: 50-200 mg/12 h. Oral, formas retardadas administradas cada 24 h: inicial, 100-200 mg/24 h-
IM, SC, IV o en infusión:
inicial, 100 mg; en la 1 a h, 50-100 mg (dolor moderado)
o bien 50 mg cada 10-20 min (dolor severo) sin sobrepasar 250 mg en total;
mantenimiento, 50-100 mg/6-8 h.
|
Hipersensibilidad a tramadol; intoxicación aguda
o sobredosis con depresores del SNC (alcohol, hipnóticos, otros analgésicos
opiáceos); concomitante con IMAO o que hayan sido tratados durante las 2
semanas anteriores; concomitante con linezolid; alteración hepática o renal
grave; epilepsia no controlada adecuadamente con tx; insuficiencia
respiratoria grave.
|
Mareos, cefaleas, confusión, somnolencia,
náuseas, vómitos, estreñimiento, sequedad bucal, sudoración, fatiga.
|
Triazolam
|
Insomnio transitorio.
|
Su biodisponibilidad es del 99-100% con un tiempo empleado en alcanzar
la concentración máxima (Tmax) = 2 h). El grado de unión a proteínas
plasmáticas es del 80-90%. Sufre hidroxilación hepática, siendo eliminado
mayoritariamente con la orina en forma de metabolitos conjugados y menos del
1% en forma inalterada. Su semivida de eliminación es de 1,5-5 h.
|
Actúa incrementando la actividad del ácido
gamma-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor inhibidor que se
encuentra en el cerebro, al facilitar su unión con el receptor GABA-érgico. Posee actividad hipnótica,
anticonvulsivante, sedante, relajante muscular y amnésica.
|
Oral adultos: 0,125-0,25
mg/día antes de acostarse. Ancianos: 0,125-0,25 mg. No sobrepasar 2 semanas.
Máximo
4 semanas incluyendo retirada gradual.
Comenzar con la dosis más baja recomendada.
No exceder dosis máxima.
|
Hipersensibilidad a triazolam y
benzodiazepinas, miastenia gravis, insuficiencia respiratoria grave, s. apnea
del sueño, I.H. grave, coadministración con ketoconazol, itraconazol,
nefazodona, efavirenz e inhibidores de la proteasa para el tx del VIH.
|
Somnolencia durante el día, embotamiento
afectivo, confusión, fatiga, cefalea, mareo, debilidad muscular, ataxia o
diplopia.
|
Referencias
Bibliográficas:
Información
consultada el día 13 de octubre de 2018 en los siguientes portales de internet: